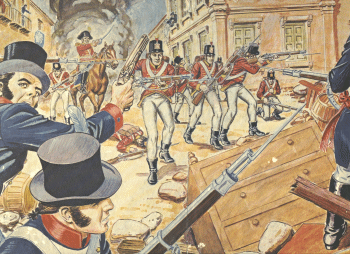Plan Larkin
El Plan Larkin fue un plan de racionalización ferroviario, puesto en marcha durante la presidencia de Arturo Frondizi, si bien el plan no se completo por diversos motivos, se alcanzó a levantar varios kilómetros de vías y varios ramales, despedir a varios trabajadores y comprar material rodante al exterior. El objetivo central era acabar con el déficit que existía, ya que el sistema ferroviario se encontraba totalmente deteriorado. El plan lleva el nombre del General Thomas Larkin.
ANTECEDENTES
Compra de los ferrocarriles
Antes del año 1947, el ferrocarril pertenecía a capitales ingleses y franceses. El 1 de julio de aquel año, el Estado argentino, a través del entonces presidente Juan Domingo Perón, compró todas las empresas ferroviarias. En 1948 creó la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, que pasó a controlar la red ferroviaria argentina.
Después de la estatización del sistema ferroviario se dio un gran impulso a la industria ferroviaria, como ejemplo los Talleres de Córdoba, pertenecientes al Ferrocarril Belgrano. Pero luego de transcurrir unos años del gobierno peronista, y tras el golpe de estado de 1955, se generó un enorme déficit ya sea en la compra de estos servicios y empresas como en el mantenimiento de las mismas. En un determinado momento, este monto no pudo cubrirse, lo que llevó a los ferrocarriles como a otros servicios al deterioro por falta de mantenimiento.
Durante el periodo 1958 a 1960 se instalaron más de diez multinacionales automotrices, las cuales entre otras cosas producían colectivos y camiones de carga pesada. Por primera vez en la historia argentina se dejaba de comprar estos automotores al exterior, para producirlos en el país, pero esto produjo que tanto el transporte de pasajeros como el de mercancías se vuelque hacia los automotores. Como nunca se había hecho mantenimiento a los ferrocarriles. Este vuelco hacia el transporte automotor generó una sobre capacidad al transporte ferroviario, una sobre capacidad que no se usaba, y por ello, generaba un déficit al Estado.
Curiosamente había pasado lo mismo en el gobierno desarrollista de Juscelino Kubitschek (1956-1961), ambos dirigentes, habían atraído con éxito a la industria automotriz, pero eso produjo que el ferrocarril perdiera lugar para el transporte de mercancías y pasajeros
EL PLAN
La ejecución del Plan Larkin puede separarse en tres etapas:
Primer etapa
La primera se corresponde con el desempeño como Secretario de Transporte del doctor Alberto López Abuín, especialista en el tema del transporte, y defensor del ferrocarril. Propuso, en febrero de 1958, una política de modernización ferroviaria para Argentina, por lo cual había que incorporar nuevo material rodante para las vías férreas nacionales. De esa forma, se buscaba mejorar el transporte de cargas a través del ferrocarril, haciéndole ganar terreno frente al avance del tráfico automotor en Argentina. Pero este plan tuvo dos principales obstáculos: una inversión muy alta, y un plazo para aplicarlo que era demasiado largo para la vacilante política del presidente. Abuín renunció a su cargo en mayo de 1959.
Segunda etapa
Se salto entonces a la segunda etapa, en la cual serían protagonistas el ministro de Obras Públicas Alberto Constantini y el ministro de Hacienda Álvaro Alsogaray. Ambos buscaron principalmente eliminar el déficit, aumentando las tarifas y, en menor medida, modernizar el sistema ferroviario. Alsogaray viajó a los Estados Unidos para acordar la llegada del General Thomas Larkin a Argentina, donde tenía que hacer un estudio de los transportes a cargo del Banco Mundial. Así se diseñó el denominado Plan Larkin, que consistía en abandonar el 32% de las vías férreas existentes, despedir a 70.000 empleados ferroviarios, y reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches, con la idea de que se comprase todo esto en el mercado exterior y se modernizase de una vez los Ferrocarriles Argentinos, ya sea renovando los rieles o renovando el material rodante, los cuales se encontraban en pésimas condiciones. Los cuadros gremiales se pusieron en pie de guerra al enterarse del plan de reducir la empresa ferroviaria, despedir gente y la política de suprimir ramales. Pero la crisis política del momento hizo que Alsogaray y Constantini tuvieran que renunciar a sus cargos en abril de 1961, con lo cual poco de esa política se pudo practicar.
Tercer etapa
Tercer etapa
Se inició entonces la tercer y última etapa, con Arturo Acevedo como Ministro de Obras Públicas. En junio de 1961 se incorporaron nuevos trenes diésel al servicio suburbano del Ferrocarril General Roca, con lo cual muchos maquinistas y foguistas de locomotoras perdieron sus empleos, lo que provocó paros de protesta. Acevedo era partidario de eliminar todas las líneas que dieran déficit, como fue el caso de las del provincial, al ser de una trocha demasiado pequeña (1000 mm) no eran capaces de llevar mucha carga o transportar muchos pasajeros. Clausuró, así, varios ramales, lo que provocó que se iniciasen varios paros, entre ellos uno de 42 días que se inició el1 de agosto de 1961, oponiéndose tanto a los despidos como al desguace de material rodante. Sin embargo, al término de la huelga, ningún ramal de los cerrados fue rehabilitado.
EL DISCURSO PRESIDENCIAL
El presidente Arturo Frondizi brindo un discurso el 5 de junio de 1961 que fue transmitido por radio y televisión, hablando de los pasos que se iban a seguir en términos de materia de transporte:
El texto fue resumido.
"Me dirijo esta noche al pueblo de la República para hablar de un problema dramático, cuya solución interesa a todos los argentinos y no puede postergarse ni un día más. Me refiero al problema del transporte en todo el país. No podemos ocultar la gravedad de la situación y hay que hablar con entera franqueza: tenemos un pésimo sistema ferroviario y sus finanzas están en bancarrota. El gobierno ha decidido adoptar medidas enérgicas para resolver de raíz este problema y apela a la comprensión y a la colaboración de todos los habitantes de la República.
Del mismo modo que las arterias sirven para la circulación sanguínea a lo largo del cuerpo, las vías de comunicación sirven para la circulación de personas y productos a lo largo del territorio de una nación y se proyecta aún más lejos en el caso del transporte internacional. [...] La verdadera crisis de nuestro transporte en general no consiste en que sea caro y produzca déficit sino en que ha quedado inmutable en un cuerpo nacional que en estos momentos crece y se transforma rápidamente.
Sin embargo, esta nueva y pujante geografía económica argentina que se expresa en el petróleo y el gas de la Patagonia y del norte, en los yacimientos minerales y las acerías, en las radicaciones de industrias de toda índole, sufre la parálisis y el aniquilamiento del transporte, se decir, del sistema arterial que debería comunicar esos centros entre sí, llevando la materia prima a las plantas transformadoras y los productos terminados a los centenares de centros consumidores de toda la república. [...] Así en 1960, los ferrocarriles disminuyeron en seiscientos treinta mil toneladas la carga transportada con relación al año anterior.
Que sepan que ni un solo obrero y empleado ferroviario verá sus derechos sociales y laborales afectados injustamente; y que los hombres con vocación ferroviaria hallarán las oportunidades que ahora les están negadas, debido a que no hay perspectivas para los agentes de un servicio que gravita sobre la economía nacional con pérdidas que constituyen más del 75% del déficit fiscal.
Por consiguiente, sin perjuicio de la intensa labor que se está cumpliendo en virtud del decreto 853/61, el poder ejecutivo incorporará al servicio, con carácter de urgencia, las unidades y material que sean necesario para corregir el desastroso deterioro del sistema ferroviario [...].
Se ha comprobado que el hecho de que el sistema ferroviario no responda a nuestras necesidades actuales es la principal fuente generadora del déficit presupuestario que padecemos. Ello se debe al trazado anacrónico de la red, a la imposibilidad de reponer el material envejecido en la medida de las necesidades más inmediatas y a la falta de racionalización que multiplica varias veces el costo de tonelada/kilómetro/hora, y además, inmoviliza el material, degrada los servicios, e imposibilita la mejora de los salarios".
Discurso pronunciado por radiofonía y televisión por el presidente Arturo Frondizi el 5 de junio de 1961.
Síntesis del discurso
En el comienzo del discurso, compara las arterias del cuerpo humano con el transporte, detalla el estado de los Ferrocarriles Argentinos en aquel momento, habla de que la gente viajaba mal, amontonada y que llegaba tarde a su destino, también hace mención de que existían líneas férreas que rendían poco, como otras que estaban sin uso. Hace mención de la función del ferrocarril ideal, el cual tenía que ser capaz de transportar mercancías, re-juntando todas las industrias básicas como acerías, plantas de energía, fábricas, petroquímicas, que en el caso de los ferrocarriles del país no se estaba dando. Menciona la disminución del las toneladas de carga, en seiscientos treinta mil toneladas la carga transportada con relación al año 1959.
En síntesis, el discurso hablo de los pasos que el gobierno iba a servir en materia de política de transporte, algunos de estos pasos se lograron como levantar algunos ramales y despedir a algunos obreros (luego de las huelgas algunos fueron reincorporados). La huelga de 42 días de 1961 impidió el resto de los objetivos, y así se dio marcha atrás con el plan.
Privatización
En 1991 Ferrocarriles Argentinos fue dividida, agrupándose los servicios de pasajeros del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires en FEMESA a la vez que se iban licitando las concesiones de las diferentes líneas y servicios. Los servicios suburbanos de pasajeros fueron luego concesionados por FEMESA respetando las líneas originales; en total, cuatro consorcios se hicieron cargo de los siete ramales del conurbano bonaerense. Mientras tanto, FA seguía operando los trenes de pasajeros de corta, media y larga distancia en un esquema de emergencia, con horarios reducidos. El 10 de marzo de 1993 se canceló la totalidad de los servicios interurbanos y larga distancia que todavía prestaba Ferrocarriles Argentinos.
El resto de la red, fuera del Gran Buenos Aires, fue concesionada en un esquema que, al igual que las otras concesiones, abarca tanto infraestructura como material rodante y tractivo —vagones y locomotoras, respectivamente—. A nivel nacional, sólo fueron concesionados a empresas privadas los servicios de carga, incluyendo el material rodante para tal fin, mientras que el material existente para el transporte de pasajeros fue asignado a las diferentes provincias para que estas se encarguen de la corrida de trenes de pasajeros dentro de su territorio, ya sea directamente o por concesión.
La mayor parte del Ferrocarril Roca fue dado en concesión a Ferrosur Roca S.A., mientras que el San Martín quedó en manos de BAP S.A. (Buenos Aires al Pacífico S.A.); gran parte del Sarmiento fue concesionada a FEPSA (FerroExpreso Pampeano S.A.) y el Urquiza fue concesionado a Ferrocarril Mesopotámico S.A. Por su parte, el Ferrocarril Mitre fue dado en concesión a la empresa Nuevo Central Argentino. Sólo quedó en manos del Estado el servicio de cargas en el Ferrocarril General Belgrano que luego de un intento infructuoso de privatización continuó bajo su órbita con el nombre de Belgrano Cargas Sociedad Anónima (BCSA). Durante 1999, la mayor parte de las acciones del Belgrano Cargas fue transferida a la Unión Ferroviaria, uno de los principales sindicatos del sector.
Con la liquidación de Ferrocarriles Argentinos la administración y titularidad de la infraestructura ferroviaria nacional quedó en manos de un nuevo organismo, el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF), posteriormente convertido en el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). El ONABE tiene sus oficinas en el edificio que fuera de Ferrocarriles Argentinos, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Ramos Mejía, en la Ciudad de Buenos Aires.
La sociedad argentina vista desde los ferrocarriles: desde la revolución libertadora hasta el gobierno de Frondizi
Por Agustín Natansohn
Introducción
El presente trabajo monográfico abordará las problemáticas y los sucesos relacionados con el ferrocarril argentino, desde la Revolución Libertadora de 1955 hasta el final del gobierno de Frondizi, en 1962.
El trabajo expondrá diversas posturas ideológicas y sus sustentos, acerca de lo ocurrido en esta década, muy importante para entender el estado actual del sistema ferroviario, ya que fue la década en donde la curva de crecimiento de los trenes, que hasta ese entonces se ubicaba en el punto mas alto, comenzó a declinar hasta el saqueo casi total producido en la década del noventa.
Si bien para comprender la situación actual es necesaria una revisión histórica completa, el propósito de este trabajo es especificar los sucesos ocurridos en esta década trascendental, y mostrar las posturas ideológicas que estuvieron a favor y en contra de las medidas tomadas, como así también los intereses en juego.
Por otro lado, el estudio de esta temática esta relacionado estrechamente a distintos procesos sociopolíticos que afectaron al país no solo en materia de transporte, si no en la economía en general, afectando así a la forma de vida y la suerte de los habitantes del país, como por ejemplo el ingreso de Argentina al FMI en 1956, que trajo muchos cambios tanto en el transporte como en el país en general.
Una de las razones por la cual se ha elegido este tema, es porque resulta muy pertinente para la construcción de un futuro mejor, ver cómo desde un tema específico como es el ferrocarril, puede verse el reflejo de las aptitudes (o inaptitudes) políticas de diversos funcionarios para defender el patrimonio público, lucrando con lo que debería ser un servicio público y convirtiéndolo en un negocio.
El trabajo se ha dividido en tres partes para su mayor comprensión y un mejor ordenamiento de los datos obtenidos de distintos autores y fuentes.
En un primer lugar, se expone una síntesis de los sucesos ferroviarios más importantes de este período. En segundo lugar, una caracterización del gobierno de Frondizi, y su relación con los intereses norteamericanos y con los gremios ferroviarios. Las huelgas de 1961 como resultado de estas políticas, y la opinión publica como un factor determinante de la imagen creada en torno al ferrocarril innecesario.
Finalmente, las conclusiones sacadas de los datos obtenidos. Para dichas conclusiones se tuvo en cuenta la opinión pública de aquel entonces, las posturas del gobierno y sus defensores, como así también las posturas de los ferroviarios, que en ese entonces no tuvieron voz en los medios y fue uno de los factores influyentes en la derrota final, si bien ésta se dio tres décadas después.
Parte I: hechos
El estado de los ferrocarriles hacia 1955
La Revolución Libertadora (1955-1958)
El gobierno de Frondizi (1958-1962)
Estado de los ferrocarriles hacia 1955
Cuando el general Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora en 1955, la situación de los ferrocarriles argentinos era muy variada.
Si bien la red contaba con aproximadamente 45.000 kilómetros de vías, el estado de éstas era muy heterogéneo. No se había podido lograr la completa dieselización de las líneas (paso de las máquinas de vapor a las de motor diesel), y algunos equipos estaban anticuados y en mal estado.
Desde su nacionalización, pocas habían sido las mejoras de infraestructura. Las inversiones que realizó el gobierno peronista en materia ferroviaria se debieron en gran medida a la compra de vagones y locomotoras en el extranjero, y a la creación de escuelas ferroviarias para la instrucción del personal. Pero el principal gasto que tuvo que hacer el gobierno, fue el necesario para mantener toda la estructura ferroviaria desde 1946, en que los ferrocarriles comenzaron a ser deficitarios, si bien el estado los consideró un servicio público y no lo tomó como un estorbo para la economía.
El origen del déficit, que resultó motivo de desprestigio para el ferrocarril a partir de 1955, se halla en dos puntos principales:
El primero, es la decisión del gobierno de Perón de mantener el precio del boleto pese a la inflación, lo que provocó un aumento en la cantidad de pasajeros, y una sobre utilización del sistema ferroviario, y la consiguiente demanda de mayor cantidad de personal. A su vez, esto trajo aparejado el segundo motivo del déficit: al haber mayor cantidad de personal, aumentó el gasto, ya que los sueldos continuaron en ascenso acorde la inflación.
Por otro lado, el intenso uso de los ferrocarriles provocó un desgaste que no tardaría en notarse, utilizándose formaciones antiguas para suplir las demandas que no se podían cumplir. Con el incremento del personal, la cantidad de empleados ferroviarios llegó a una suma aproximada de 220.000 personas.
Pese al déficit, otro problema que padecía el sistema ferroviario era precisamente la unidad de todas las líneas en una sola empresa, como lo era Ferrocarriles Argentinos. Existían ramales de cinco trochas distintas (angosta, media, ancha o estándar en el exterior, otra más ancha y otra de escasos 60 centímetros en corrientes), algunos se superponían con otros, (ya que provenían de empresas privadas inglesas, francesas y estatales) y las compras de locomotoras nuevas se realizaron sin un estudio previo sobre qué artefactos convenía comprar. A veces, la falta de planificación llevó a comprar material incompatible, generando grandes gastos y debiendo restringir su uso al poco tiempo de haber sido adquiridos. Tampoco se adquirían grandes cantidades, y siempre la demanda de unidades era mayor a lo que se compraba.
¨ La red ferroviaria Argentina, diseñada por iniciativa de empresas privadas y sin planificación alguna por parte del Estado, era desproporcionada y tenía algunas deficiencias para funcionar como una unidad. Había líneas redundantes y faltaba conectividad entre ellas ¨
Tampoco hubo un plan de transporte integrado entre los ferrocarriles y el transporte automotor. Las carreteras, en vez de complementar las vías, las equiparaban generando una innecesaria competencia para la nación, aunque bien necesaria para los intereses privados. Porque cabe destacar que si bien el gobierno le dio una gran importancia al asunto ferroviario, también se la dio en proporcional medida al transporte automotor, por medio de la dirección de vialidad. El crecimiento de esta industria comenzaría a jugarle un papel en contra al ferrocarril.
Donde primero se notó fue en el transporte de cargas, mientras que el transporte de pasajeros sufrió un cambio mucho mas retardado.
Entre tanto panorama negativo, vale mencionar algunas de las cosas destacables de la administración peronista:
En los creados talleres ferroviarios, se capacitó a muchos obreros para reparar las máquinas con las que contaba el ferrocarril. Talleres en Tolosa, Liniers, Córdoba, Rosario, Tafí Viejo. En todos los talleres se dotó de una amplia maquinaria pesada, con la cual se logró construir una gran cantidad de vagones en el país. Se realizaron algunos proyectos para construir locomotoras diesel y a vapor. Si bien eso no se logró, se construyeron locomotoras diesel con motores importados, como La Justicialista y su hermana La Argentina. Todo el gasto que generaban estos emprendimientos, ayudaban a incrementar el déficit. Pero el gobierno lo asumía, ya que le daba prioridad al servicio público y al desarrollo, antes que al lucro del servicio.
Gracias a los mencionados talleres, las locomotoras de vapor se llegaron a construir íntegramente en el país, que para la década del ´50 eran utilizadas para los servicios donde se requerían menos tráfico, como las encomiendas y los pequeños trenes de carga.
El ferrocarril fue fundamental para el progreso de muchos pueblos del interior, los cuales eran integrados gracias a los rieles, y sus producciones eran transportadas por este medio.
También son destacables los trenes sanitarios, y los trenes aguateros, que distribuían agua potable a localidades donde no había napas aptas para el consumo humano.
La mayor parte de los ferrocarriles fueron construidos con capital inglés. Pero donde el negocio ingles no era rentable, construían los argentinos. Estos ferrocarriles, llamados de fomento, no son para nada rentables, si no que ofrecen una vía de comunicación e integración a muchos pueblos, unificando a toda la nación.
Los ferrocarriles, como medio de transporte, son un servicio público. Por lo tanto, no están hechos para dar ganancias, si no para brindarle un servicio a la sociedad. Así lo entendía ese gobierno, que quizás veía equiparado el déficit del sistema con la productividad de los sectores donde el ferrocarril llegaba.
Todos los puntos anteriores son remarcados porque al asumir el nuevo gobierno, totalmente antiperonista, estas características fueron menguando paulatinamente.
La revolución libertadora (1955-1958)
En este estado irrumpe en la nación la Revolución Libertadora. Una de las primeras medidas que efectúa este gobierno, es derogar la constitución nacional de 1949, la cual en su artículo 40º, entre otras cosas, decía: ¨ La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguarda de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados por esta Constitución (…) Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación.¨
¨ El artículo 40º es un obstáculo, una verdadera muralla que nos defiende de los avances extranjeros y está entorpeciendo y retardando el planeado avasallamiento y endeudamiento de la economía Argentina ¨. Raúl Scalabrini Oritz .
El nuevo gobierno se encontró, como ya vimos, con una situación no muy alentadora.
Dice Jorge Wadell: ¨ En 1956 se decidió crear una nueva empresa ferroviaria, que tendría a cargo la explotación de todas las líneas y que se denominó EFEA (Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino). Esta nueva organización empresaria significó la uniformidad de criterios en la administración de toda la red y permitió separar la explotación de los ferrocarriles, a cargo de la nueva empresa pública, de la autoridad de aplicación y fijación de las políticas para el sector que mantenía el Ministerio de Transporte.
La EFEA estaba conducida por un directorio y un presidente. Como primer presidente se designó al Ingeniero Dante Ardigó, funcionario de vasta experiencia y de larga trayectoria en el antiguo FCS. Al decir de los autores nacionalistas, este nombramiento significó el abandono de una política ferroviaria nacional y la entrega del ferrocarril a los personeros del imperialismo. ¨
Este mismo año, el país ingresó al Fondo monetario internacional (FMI) y al Banco mundial (BM). En oposición a las claras políticas nacionalistas del gobierno de Perón, el nuevo gobierno argentino comenzó un acelerado proceso de ingreso del capital extranjero, y una influencia cada vez mayor de los Estados Unidos.
Pese a esto, hasta el gobierno de Frondizi no hubo cambios determinantes en el sistema ferroviario. La amplitud del servicio y la cantidad de pasajeros anuales siguió incrementando. Se trató de dotar al sistema ferroviario de maquinaria moderna, y se adquirieron locomotoras provenientes del exterior, principalmente provenientes de Estados Unidos: Alco, General Motors y General Electric.
Paradójicamente, todos los proyectos peronistas de autonomía industrial fueron cancelados violentamente, como el proyecto para construir locomotoras en el país que se llevaba a cabo en los talleres de Liniers y luego de Mendoza, donde funcionaba la Fábrica argentina de locomotoras (Fadel), que fue cerrada y desmantelada.
En 1957, al cumplirse el centenario de los ferrocarriles en la Argentina, se realizó una exposición con las nuevas locomotoras adquiridas. Ese mismo año, se trajeron de Japón nuevos coches eléctricos para la línea Sarmiento.
Al igual que en el último período peronista, la adquisición de material ferroviario carecía de un proyecto previo, y se compraron locomotoras y vagones de diferentes marcas, modelos y medidas (de trochas ancha y media).
El aumento de la utilización del servicio ferroviario generó una mayor demanda de personal, por lo que el déficit continuó en un marcado ascenso.
La diferencia radicaba en que en el gobierno de Perón se tomaba al tren como un servicio público, en beneficio de la gente. Pero con el advenimiento de políticas desarrollistas y liberales, el déficit ferroviario comenzó a ser mal visto y se generó una campaña de desprestigio del transporte ferroviario, lo que traería marcadas consecuencias con la asunción al poder del siguiente gobierno.
Uno de los responsables del desprestigio en torno a la idea del déficit, fue el ministro de hacienda Roberto Verrier. Juan Carlos Cena dice: ¨ El doctor Roberto Verrier, Ministro de Hacienda de los golpistas de 1955, fue uno de los voceros de la mentira. En 1957 elabora y publica un informe que se llamó el Plan Verrier, y dentro de él contenía el mentado déficit ferroviario, mismo que es apoyado por Prebisch . El doctor Roberto Verrier determina en esa publicación que el déficit que dejaron los ferrocarriles en el ejercicio -1956- era de 4.195 millones de pesos. ¨
Acerca de Prebisch, Arturo Jauretche realizó en la época una dura crítica a la política que el gobierno de la Revolución Libertadora estaba llevando a cabo, llamado ¨ El plan Prebisch, Retorno al coloniaje ¨, que hacía referencia a que las políticas de apertura económica que el gobierno realizaba, alejaban al país de la autonomía económica. Esto era comparado con la época colonial, y puede asemejarse con otras críticas realizadas en la época, como la que realiza Raúl Scalabrini Ortiz acerca del descrédito de los ferrocarriles en tiempos de la Revolución Libertadora:
¨ Para facilitar, para posibilitar mejor dicho la venta del Ferrocarril Oeste, la operación fue precedida por una inmensa campaña de descrédito. Se comenzó por endeudarlo. Se irritó a los usuarios con malos servicios y encarecimientos, consecuencia de la desorganización planificada, empezaron a producirse déficit cuya resonancia en la propaganda periodística extendió y multiplicó sin explicar causas ¨.
…¨ En 1955 han reaparecido los viejos testaferros que sirvieron a los intereses británicos en la elaboración y sostenimiento de su extinto imperio ferroviario. Es evidente que ellos están trabajando en el más sigiloso secreto para endeudar a los actuales ferrocarriles del Estado Argentino y facilitar las maniobras futuras de readquisición, muy semejantes a las que condujeron a la pérdida de la propiedad del primer ferrocarril argentino, el Ferrocarril del Oeste ¨ .
Otro hecho destacable en este período fue la militarización del personal ferroviario (1958). Esta es una de las medidas por la cual el gobierno se encargaba de que los obreros realizaran su labor, ya sea implementando o no la fuerza.
Hasta la finalización del gobierno militar de la Revolución Libertadora, en 1958, no se habían realizado grandes cambios en la estructura ferroviaria, (exceptuando la creación de la EFEA). La cantidad de gente que viajaba anualmente iba en aumento, y la cantidad de vías en actividad continuaba siendo la misma. Sin embargo, los cambios fueron de carácter ideológico. No hay que olvidar que los siguientes años la voluntad popular estuvo acallada mediante la proscripción del partido político más importante del país. En su reemplazo, tanto el gobierno como los dirigentes gremiales y encargados del destino de la nación tendrían ideologías totalmente distintas a las que nacionalizaron el transporte ferroviario.
La apertura del comercio, las ideas liberales y desarrollistas ¨ importadas ¨ de Norteamérica, caracterizaron esta etapa marcando un claro rumbo a seguir, tanto en el transporte como en la economía en general.
Acerca de la compra de locomotoras en el extranjero, y el cierre de talleres en el país, vale la pena destacar una apreciación extraída del reciente documental de Pino Solanas acerca de los ferrocarriles, ¨ La Próxima Estación ¨ , donde el ingeniero Norberto Rosendo dice: ¨ con el paso de la locomotora a vapor a la locomotora diesel compramos la dependencia. Es el modelo del consumismo llevado al transporte ¨.
El gobierno de Frondizi (1958 – 1962)
El primero de Mayo de 1958 asumió como presidente de la Argentina Arturo Frondizi. Desde su discurso, puede desprenderse un carácter desarrollista. Parte de su proyecto económico para el país, constaba de consolidar mediante políticas públicas algunos sectores claves de la economía, que arrastrarían a las demás actividades.
Una de esas decisiones era la llamada ¨ batalla del petróleo ¨, que consistía en lograr el autoabastecimiento de petróleo, para dejar de importarlo. Para esto, se permitió el ingreso de fuertes capitales extranjeros, y al poco tiempo numerosas industrias automotrices se instalaron en el país. De a poco, los intereses creados en torno a la industria automotriz comenzaron a influir en las decisiones políticas.
Con el impulso del sector automotor, tanto de pasajeros (autos y ómnibus), como de cargas (camiones), el uso del ferrocarril comenzó a descender.
Las políticas implementadas por el gobierno lograron tal efecto. Al mismo tiempo, para reducir el déficit ferroviario (ahora considerado preocupante), se escucharon los consejos que el Fondo Monetario Internacional tenía en materia de transporte.
Distintas comisiones de economistas extranjeros, especializados en transporte, visitaron talleres y otras instalaciones ferroviarias del país con el propósito de elaborar un plan de transporte, con el objetivo de mejorar el servicio existente.
Entre principios de 1960 y fines de 1961, se realizaron tales estudios. Pero antes de detenernos en tales comisiones investigadoras, es interesante exponer las tres etapas del gobierno de Frondizi que Jorge Wadell expone en su obra acerca de los ferrocarriles. Dichas etapas se corresponden con los distintos ministros que tuvo a su lado el presidente, y que determinaron tomas de decisiones diferentes.
La característica inestabilidad del gobierno de Frondizi llevó a implementar medidas muy dispares. Dentro de lo que se considera la primera etapa, se encuentra la política ferroviaria planificada por el secretario de transportes Dr. López Abuín, que correspondía con un informe del transporte realizado por el CEPAL (ver nota al pié numero 4). Dicho informe proponía una modernización del sistema ferroviario a largo plazo, mejoras que se correspondían con una característica expansiva de los primeros años del gobierno.
Dentro de este período, se adquirieron grandes cantidades de locomotoras del exterior, como así también se construyeron en el país con los motores que habían sido adquiridos en el gobierno de perón para el armado de locomotoras en FADEL.
La segunda etapa en la política ferroviaria de Frondizi, según Wadell, comienza con la asunción como ministro de Hacienda de Álvaro Alsogaray. Éste se propuso eliminar el déficit del sistema ferroviario, tomando algunas medidas que provocaron un descontento en las agremiaciones (La fraternidad y la Unión Ferroviaria). Para paliar el déficit, Alsogaray se valió del aumento de las tarifas, y de la reducción de gasto de explotación. Para ello, algunas de las actividades periféricas relacionadas con el ferrocarril fueron concesionadas a privados, como las confiterías y los coches restaurantes. ¨ La idea de Alsogaray y Constantini, el ministro de Obras Públicas, fue dejar a la EFEA sólo la operación del ferrocarril en sí, mientras que todas las tareas accesorias debían ser transferidas a la actividad privada, cosa que comenzó a implementarse. Pero ello generó una gran tensión con los gremios ferroviarios. En abril de 1961, en una de las recurrentes crisis políticas, renunció Alsogaray y se instauró una nueva política ferroviaria. ¨
El nuevo ministro de hacienda fue Roberto Alemann, mientras que el ministro de Obras Públicas fue el ingeniero Arturo Acevedo. En esta etapa, que va desde mediados de 1961 hasta la caída del gobierno en 1962, se tomarían medidas drásticas en cuanto a la ¨ problemática ¨ del ferrocarril.
Se cerraron algunos ramales para achicar el déficit, y se dejó cesante a una gran parte del personal en todo el país. Los conflictos y las huelgas que se produjeron por estas medidas, son uno de los causantes de la caída del gobierno unos meses después.
En junio de 1961, Frondizi hizo público un comunicado en el cual dejaba en claro cuales serían las medidas que iba a tomar acerca del ¨ problema ferroviario ¨. Inmediatamente después de comunicar estas medidas, los gremios ferroviarios acudieron al gobierno para llegar a un acuerdo. La intransigencia del gobierno fue el motivo por el cual, el 27 de Octubre de 1961, el sector ferroviario declaró la huelga.
Los obreros reclamaban la apertura de los ramales clausurados, y la reincorporación de los obreros cesantes. Pero la opinión pública, que para ese entonces ya había amasado toda una concepción del ferrocarril relacionada con lo deficitario, antiguo, obsoleto e innecesario, no comprendió el reclamo obrero.
Algunos estudios afirman que nadie saló favorecido de esta huelga. Más bien todos salieron perjudicados: el gobierno no tendría muchos meses más de autoridad, y sería derrocado en 1962, siendo la huelga fue uno de los motivos de la crisis institucional que provocó tal caída. Y los ferroviarios debieron adecuarse a las medidas del gobierno, ya que los obreros cesantes nunca fueron reintegrados, y algunos de los talleres y ramales cerrados jamás volvieron a abrirse.
Pero mas allá de eso, la huelga perjudicó a los ferrocarriles porque durante el tiempo en que estos no funcionaron, el transporte automotor fue el reemplazante (temporal) de todos los pasajeros. Con el correr de los años, esta competencia causaría un gradual descenso en la cantidad de gente transportada, y en la cantidad de carga, como así también en la calidad del servicio.
Los trenes de carga perdieron las cargas pequeñas y encomiendas, pasándose únicamente a dedicar al transporte de materias primas, difíciles de llevar con los camiones.
Autor: Agustín Natansohn